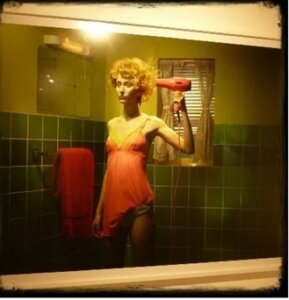Nos hablan de inteligencia artificial como si fuera pura idea, puro pensamiento: etérea, flotando en la nube, sin cuerpo ni territorio. Pero cada consulta, cada imagen o texto generado tiene un costo tangible: energía, agua, minerales y trabajo humano. Detrás del mito de la máquina que piensa sola hay miles de personas mal remuneradas que limpian los datos, moderan contenidos violentos o etiquetan imágenes durante horas. También se consumen millones de litros de agua y los salares sufren la explotación del litio, solo por mencionar algunos ejemplos.

Recientemente, la socióloga argentina Milagros Miceli, elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del año en el campo de la IA, puso en la agenda pública un tema que hasta ahora se mantenía opaco en el debate sobre los costos y las consecuencias de la inteligencia artificial. “Es mentira que funcione sola: necesita el trabajo manual y precarizado de millones de personas”, dijo a National Geographic.
Miceli estudia lo que llama el trabajo de datos y nos cuenta sobre quienes etiquetan imágenes, corrigen errores, moderan contenidos o revisan resultados para que los sistemas “aprendan”. Personas que trabajan por tarea, a destajo, muchas veces desde países del Sur global, cobrando centavos por hora y sin reconocimiento alguno.
En una entrevista publicada por Página/12, Miceli se refirió a la imagen de presunta autonomía que se proyecta sobre la IA, una tecnología que depende profundamente del trabajo humano: “Si a vos te quieren vender una marioneta y te muestran el titiritero, te va a parecer menos maravillosa la marioneta. Pero si te cuentan que tiene vida y conciencia propias, y que pronto se va a levantar y nos va a gobernar, te parecerá fascinante. Es un poco el cuento del Mago de Oz.”
La inteligencia artificial no es inmaterial: es profundamente terrenal. Nos acostumbramos a pensar que el problema de la IA está en el futuro, fantaseamos con el día en que se rebele o nos sustituya, pero su impacto más profundo ya ocurre ahora: en las cadenas de extracción, en el trabajo precario, en las economías que la alimentan. Mientras discutimos si la máquina siente, la materia que la sostiene se recalienta.
A eso se suma otro rostro del mismo sistema: la producción masiva de información falsa. Las herramientas que imitan lenguaje, voz e imagen multiplican la desinformación con una velocidad inédita. Las imagines, videos o audios adulterados ya no son un juego: pueden arruinar reputaciones, alterar procesos electorales o instalar verdades fabricadas. Lo inquietante no es solo que las noticias falsas existan, sino que cada vez cueste más distinguirlas. En este nuevo ecosistema, la confianza se vuelve un recurso escaso.

Y como si todo esto fuera poco, llega la última promesa de Silicon Valley: los amigos artificiales. Mark Zuckerberg anunció su plan para que las personas podamos conversar con inteligencias artificiales personalizadas, diseñadas para “acompañarnos”, entendernos y sostenernos emocionalmente. Parece un episodio de Black Mirror pero se trata de la última idea del capitalismo tecnológico. Un nuevo mercado del afecto. Un paso más en la mercatilizaciòn de la intemidad.
Por estas razones me parece interesante el planteo del profesor Santiago Íñiguez que en una nota publicada por el Diario El País sugiere que la salida no está solo en mejores regulaciones ni en más tecnología, sino en volver a las humanidades. Según él, necesitamos reconstruir una educación que no abandone lo específico de lo humano: la empatía, el juicio reflexivo, la ética, la capacidad de reflexión sobre la inteligencia, los procesos cognitivos, el pensamiento crítico. Porque la tecnología no basta si no se la acompaña con la capacidad de preguntarnos: ¿por qué la uso?, ¿qué sesgos reproduce?, ¿dónde limita lo humano? Íñiguez propone una educación híbrida: técnica más humanística, herramientas más reflexión.
El lado B de la inteligencia artificial no reside en las máquinas, sino en lo que ocultan: los cuerpos que la sostienen, las verdades que distorsionan y los vínculos que reemplazan. La alternativa no es desconectarse, sino reconectarnos con lo que nos hace humanos: pensamiento crítico, coraje para cuestionar y cuidado por el otro. En ese contexto la IA podrá ser una herramienta valiosa.
Porque detrás del lenguaje amable y las sonrisas digitales no hay empatía: hay algoritmo. Son sistemas que aprenden de nosotros, no para conocernos, sino para capturar mejor nuestra atención, nuestros deseos y nuestros datos. La paradoja es brutal: en un mundo cada vez más conectado, las tecnologías que prometen compañía pueden acentuar la soledad. Pareciera que no es al futuro lo que hay que temer, sino el presente que naturaliza la idea de que todo, absolutamente todo, puede transformarse en dato.
Quizás el desafío sea recuperar una inteligencia más humana: una que no consuma, no simule y no explote.